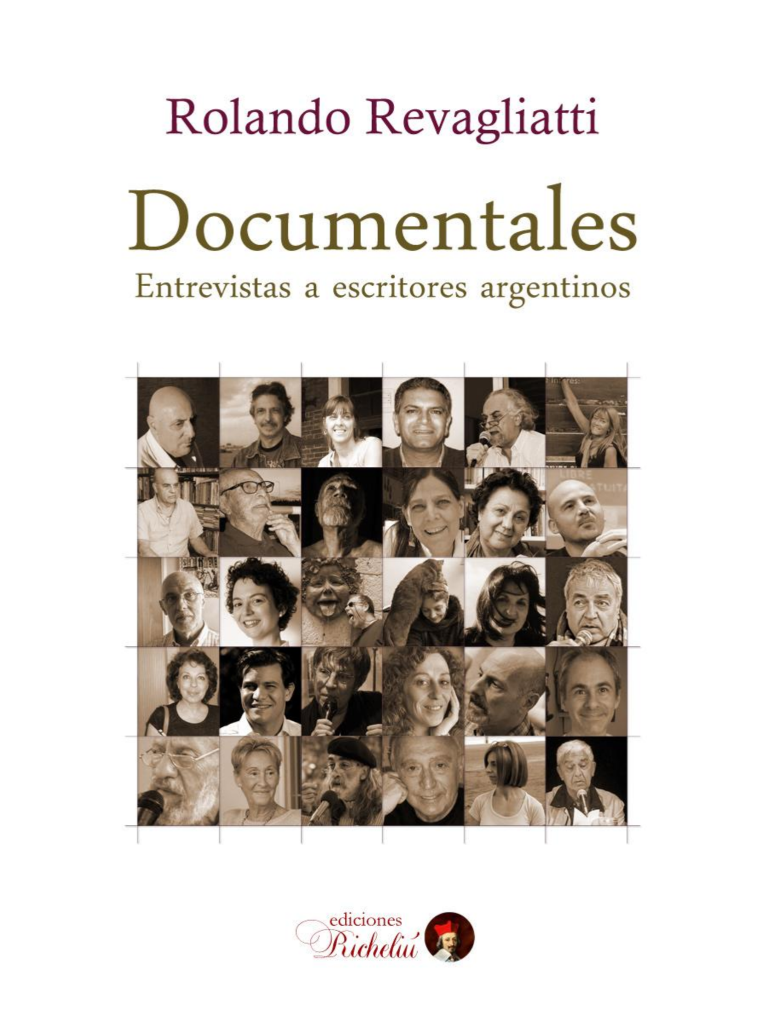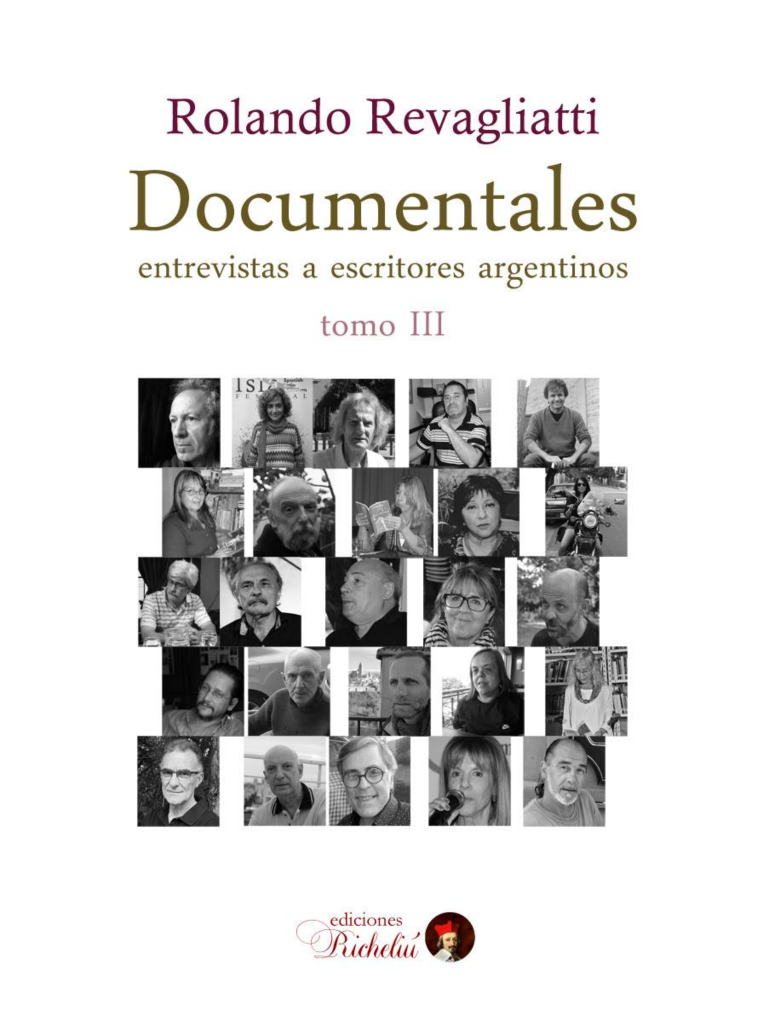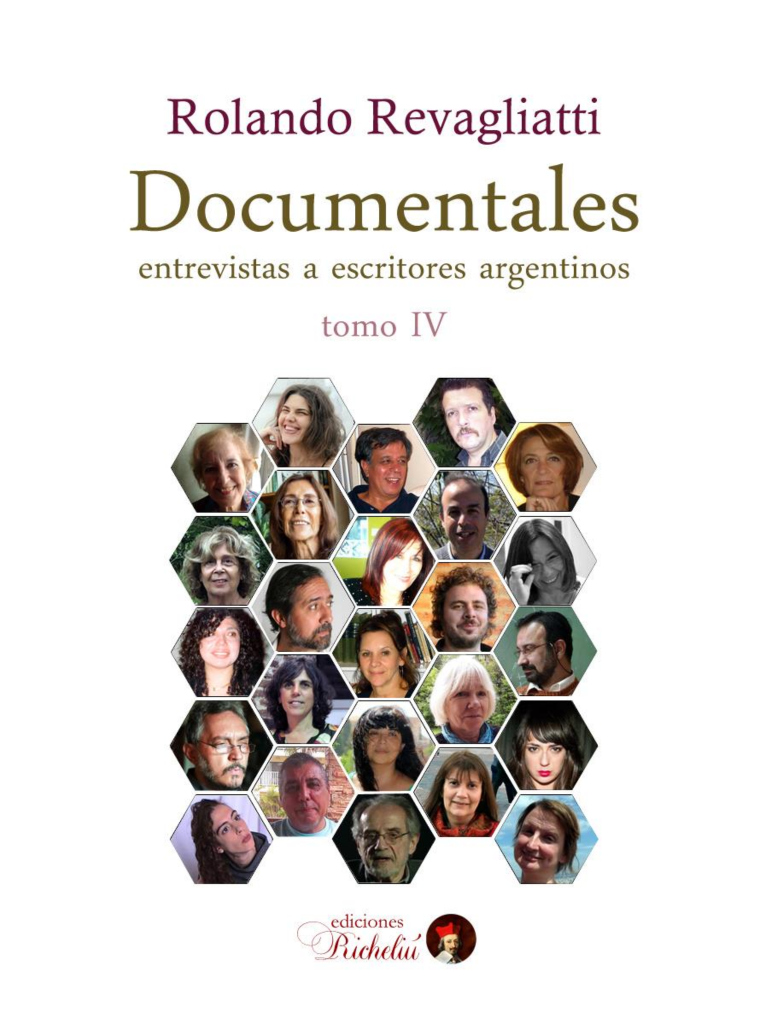Pasó toda su infancia de un orfanato a otro, sus padres lo dejaron cuando no había cumplido seis años, la vida que llevaban se puede decir que no era la más adecuada para educar a cuatros hijos, con poca diferencia de edad entre ellos y las continuas peleas entre el matrimonio hacía imposible la convivencia, las penurias era lo único que les sobraba.
Lo intentaron adoptar varias veces, pero a los pocos días lo volvían a llevar al orfanato, porque no se adaptaba a la vida ordenada de una familia normal o su rebeldía lo hacía imposible.
Luego en la adolescencia ingreso en varios centros de acogida, hasta que al cumplir la mayoría de edad salió para ingresar en el ejército.
De sus padres no tenía noticia alguna, igual que del resto de sus hermanos, así que no había nada que le retuviera o por quien preocuparse y nadie lo hacía por él.
Su vida no había sido fácil, los castigos eran continuos en los centros donde estuvo y eso le hizo ser más duro con los demás, sus sentimientos estaban muy escondidos dentro de sí y no los mostraba más que para defenderse de quien desconfiara.
En el ejército viajo a varios países en conflictos bélicos, a otros en ayudas humanitarias y eso le hizo ver la realidad de la vida y aprender a valorar, se dio cuenta de que no se puede vivir sin unos objetivos y sin tener a nadie que le espere a uno.
Sentía envidia de los compañeros cuando volvían de algún permiso y lo habían pasado con sus familias, él cuando estaba de permiso no sabía dónde pasarlo, por lo general lo único que hacía era emborracharse y deambular por las casas de cita, tenía una vida desordenada sin que nadie se preocupara por él, ni la obligación de dar explicaciones a nadie.
Los tres años que estuvo lo endurecieron aún más si cabe, se hizo experto en artes marciales y el manejo de las armas no tenía secretos para él.
Así que cuando se licenció, no sabía lo que haría con su vida para cuando agotara el dinero ahorrado en los últimos años, pues no tenía estudios superiores y su experiencia anterior al ingreso en el ejército, se reducían a trabajos esporádicos.
Su afición a la vida nocturna se hizo habitual y las visitas a los clubs de alternes lo llevó a conocer ese mundo como a la palma de su mano y al cabo de una temporada lo contrataron en uno de ellos como seguridad para mantener el orden del local.
Era muy bueno en su trabajo y eso le hizo ser conocido en ese mundo, pero a la vez temido, porque no tenía piedad con quien osara pasar el límite en alterar el orden en el establecimiento, lo que le aportó muchos enemigos y a la vez rodearse de gente al filo de la legalidad.
Hasta que una madrugada al dirigirse a los aparcamientos para recoger su coche le estaban esperando un grupo de personas nada amigables, para vengarse del último altercado que tuvo la noche anterior.
Él se defendió hasta quedar tendido en el suelo sin conocimiento y cuando se despertó en la cama de un hospital, se dio cuenta que estaba esposado a los barrotes de la misma y un policía en la puerta de la habitación, que al comprobar su reanimación llamó al médico y a la jefatura para interrogarle.
Le preguntaron por una persona, que encontraron junto a él cuando acudieron al aparcamiento, tras recibir una llamada pero ésta persona yacía sin vida con un puñal clavado en la espalda.
Pasaron varios días y las heridas casi curadas le dieron de alta en el hospital, esposado lo condujeron ante el juez y después del interrogatorio lo dejaron en libertad, no antes de informarle la obligación de estar localizable y no salir fuera de la ciudad.
Él no recordaba muchas cosas de la pelea, solo que eran varios y se defendió como pudo con los puños, pues no llevaba armas de ningún tipo, recibía golpes por todas partes y él daba a quien más cerca estaba hasta que cayó al suelo, después nada hasta que despertó en el hospital.El culpable de la muerte esta vez escapó de la justicia, porque después de varios meses presentándose en la comisaría de policía todas las semanas, lo citaron para el juicio por la pelea que él se vio involucrado.