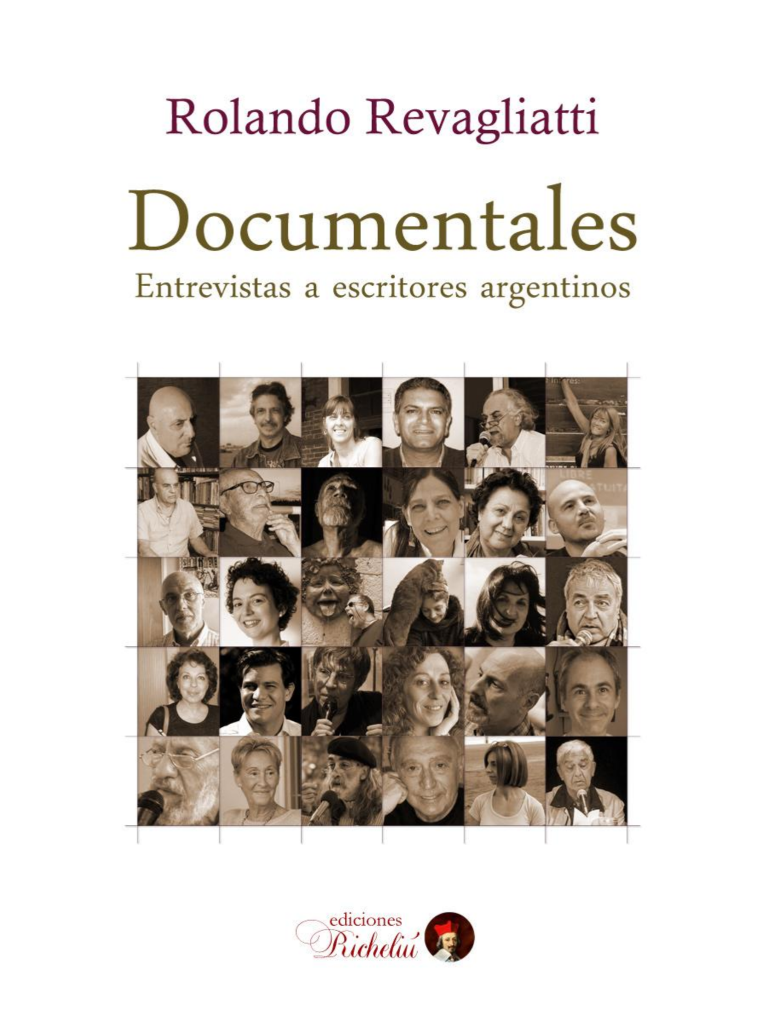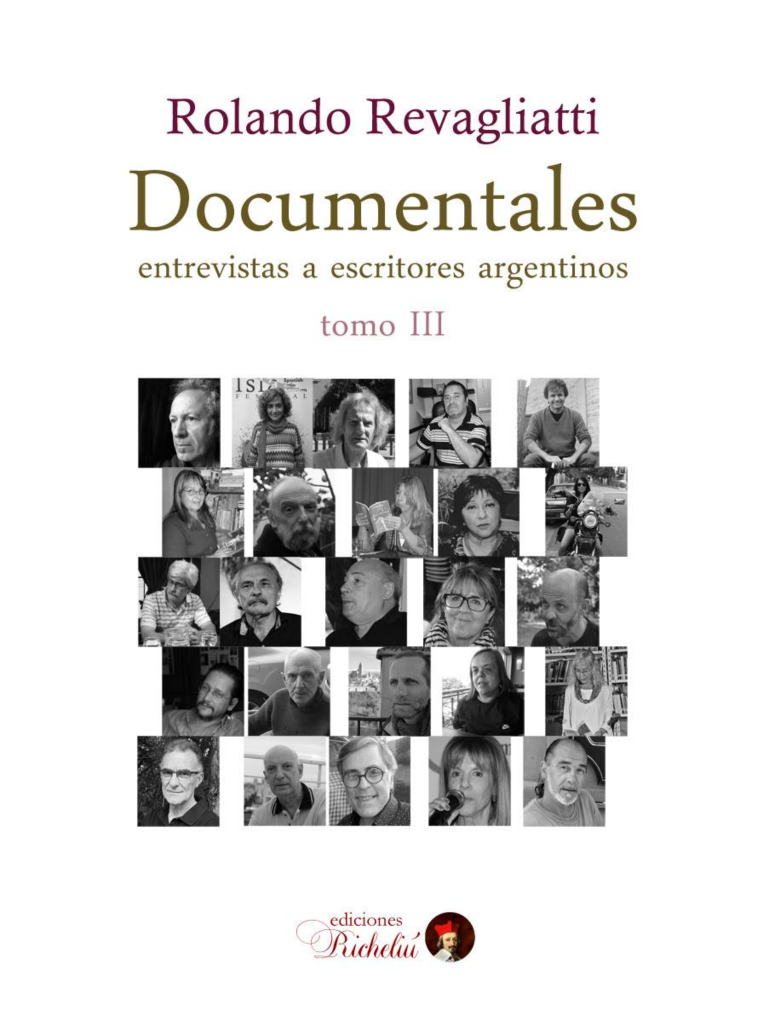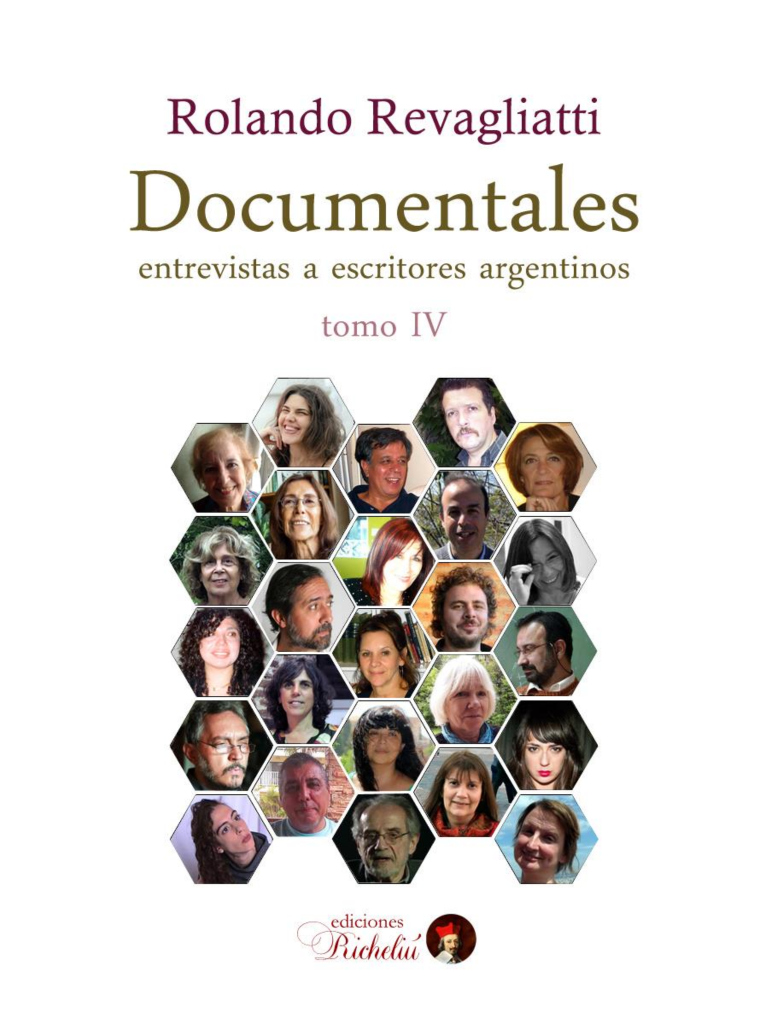Una sabiduría poética
Abdennur Prado
El poeta no puede decidir lo que sucede en el poema. Es un receptor de algo que no puede controlar. Un poeta no se dice: «voy a escribir que me salen alas, o que adquiero la piedra filosofal, o que he alcanzado el nirvana…». Nadie se salva por pensar, ni el desear algo implica que suceda. Tampoco se dice: «voy a escribir que eres el alma de la luz si eres la luz del alma» (Juan Ramón Jiménez) o que esta sometido a una «inundación de océanos de hierro». No existe posibilidad de pensar de antemano un verso como este: «su alma es una mosca que zumba en las orejas de los recién nacidos» (Gonzalo Rojas).
Cualquiera de estas cosas, si sucede, sucede en el mundo del alma, sin la intervención de la voluntad. Todo lo que aparece en el poema es fruto de la gracia.
Un poema logrado expresa una verdad anímica que uno no puede decidir y que, en el momento en que acontece, ni siquiera puede comprender. No es el intelecto quien dirige la mano del poeta ni quien es capaz de traducir el acontecimiento anímico en palabras. Y mucho menos de llevar a cabo la transmutación. Ella es obra del amor. Al expresarla no solo confirma lo que ya habría sucedido: contribuye a que suceda. Sin la poesía quedaría en lo inconsciente o pasaría a lo consciente de forma intelectualizada. No acabaría de pasar.
En el poema se expresa de forma precisa lo que sucede en el mundo imaginal. El poema se erige entonces en un vehículo privilegiado a través del cual se nos revelan esos acontecimientos interiores, a medio camino entre lo consciente y lo inconsciente. Lo anímico se muestra en estado puro, no bajo los ropajes de la interpretación, la cual tiene el inconveniente de mantenernos en lo conocido. Se hace entonces necesaria una comprensión poética, que implique su asunción por parte de la conciencia, sin reducirla a lo sabido. Lo mismo puede decirse de los sueños: hay un modo de comprensión onírica coherente con su carácter numinoso, y otra que se limita a proyectar sobre el sueño esquemas funerales.
En este momento emerge la posibilidad de una sabiduría poética, diferente del saber científico y de la filosofía, de la lógica y de la dialéctica, de la mística y de la metafísica. Es, como sabía María Zambrano, un saber del alma: irracional, abierto, telúrico, dinámico, inasible. Es abarcador y se expande en todas direcciones. Tiene sabor y acuna una plegaria. En este saber lo divino se muestra sin la cota de malla de la teología. Es la propia matriz del tiempo que nos guía hacia su laberinto, como si fuese un centro donde todo se abisma y reconoce. Pero debe buscarse: tener ojos y boca y un cuerpo que se entrega al éxtasis sonámbulo de nuestras emociones. En este centro se recompone el mundo como una conjunción de rostros y de esferas. Y a partir de aquí se abren posibilidades infinitas. Todo integrado en Dios como semilla, jamás como objetivo.
Lo resultante no es una teoría, es una visión.