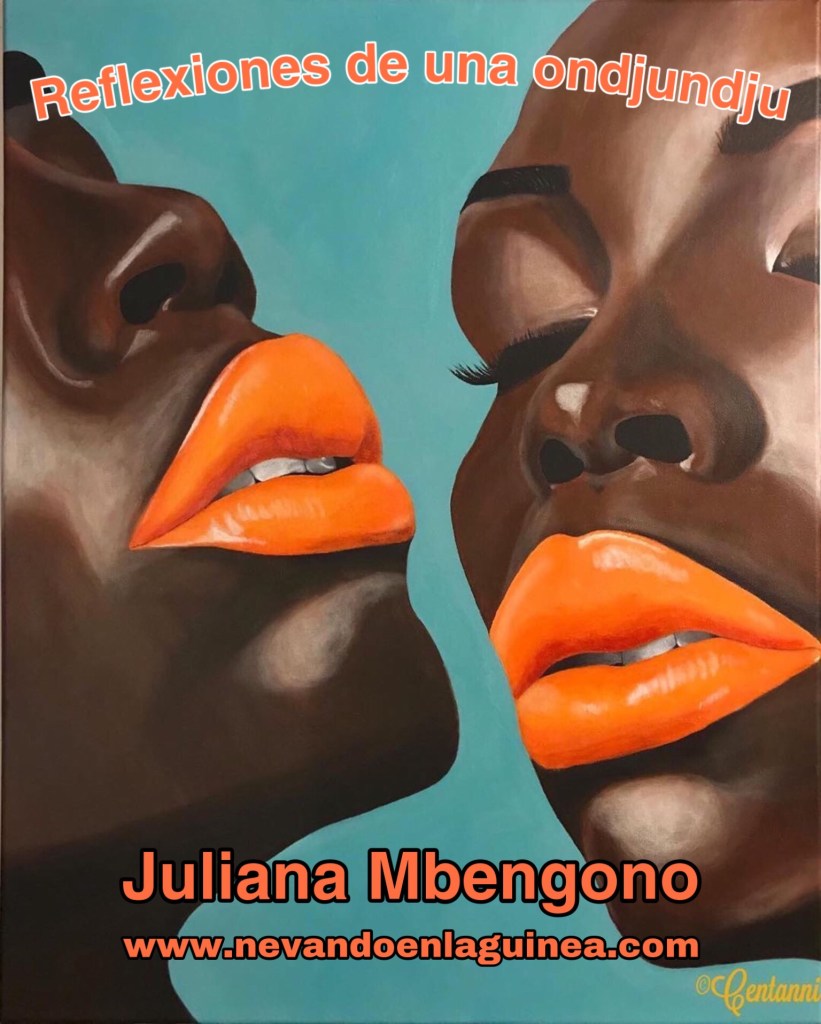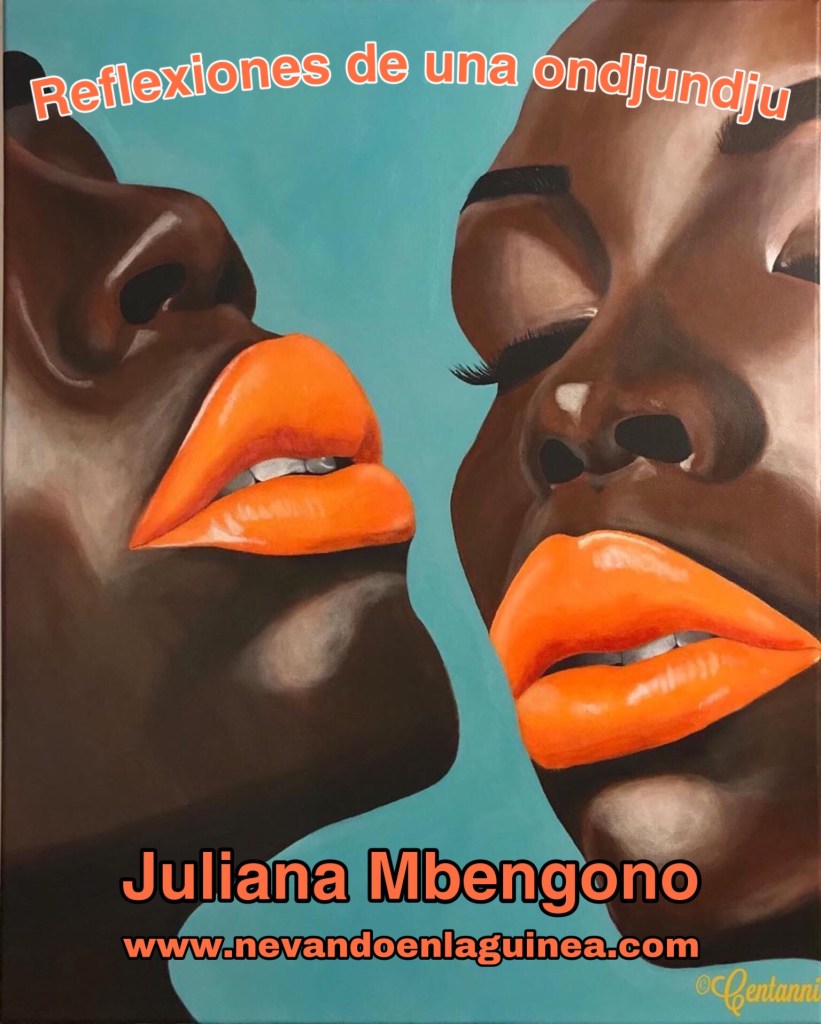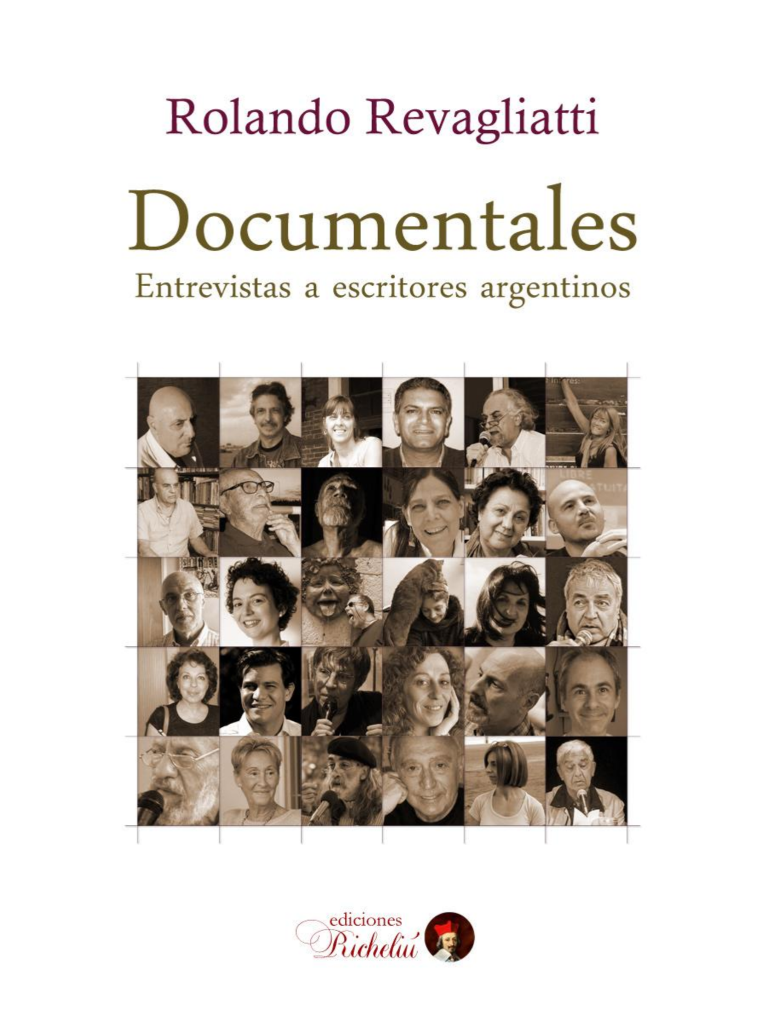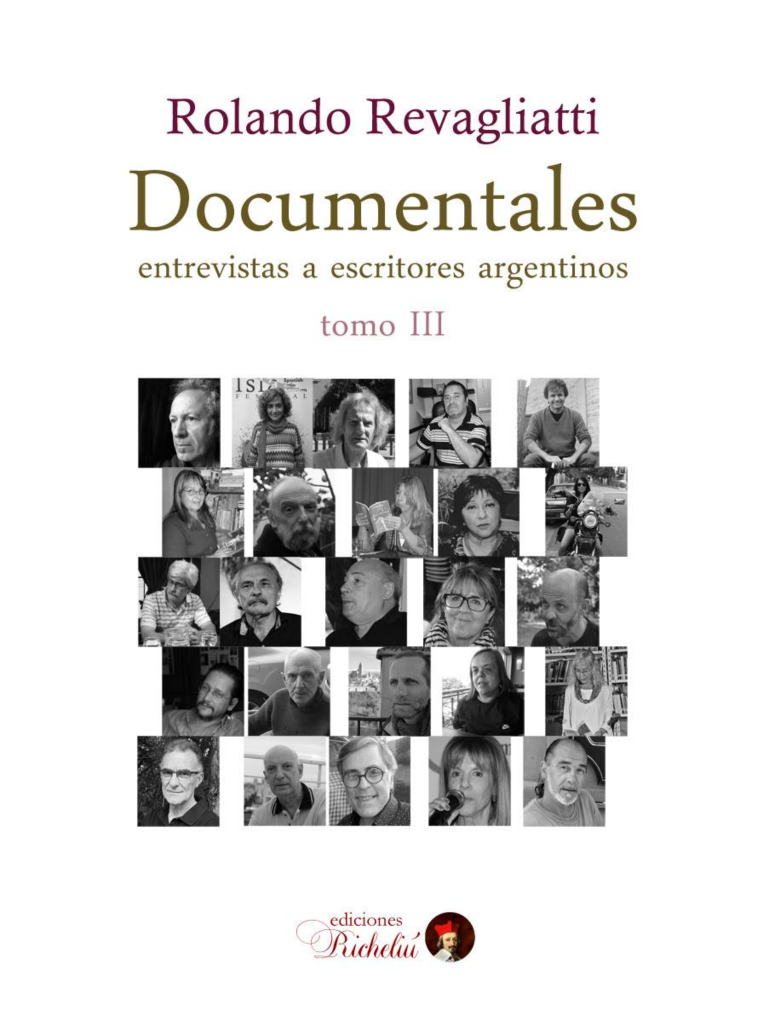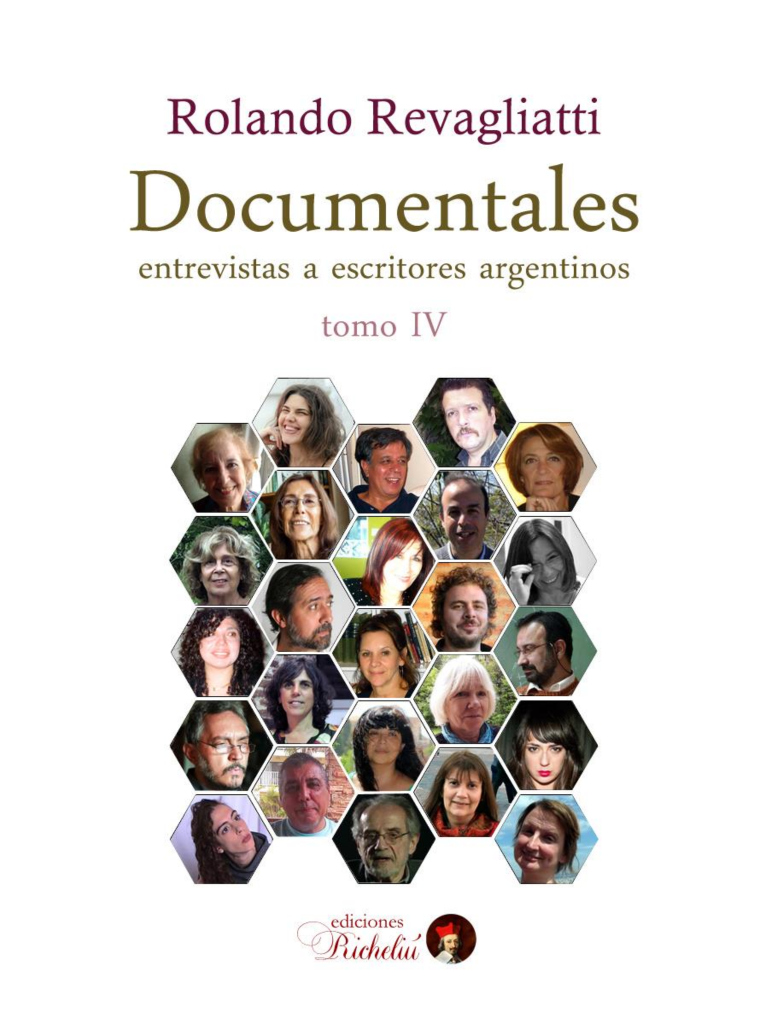MALABO PODRÍA SER HOUSTON
Recuerdo que una persona me dijo que no podía contarme cómo es vivir en los Estados Unidos de América, que yo misma ya vendría a verlo cuando llegase. De eso hace ya unos diez años; en ese momento sentí que solo era una forma de consolarme, decirme con menos nostalgia que volvería estar con mi “mamá tía” y mi prima con quienes llegué a Malabo con solo dos años.
La esperanza de visitar América era una neblina, nunca estuve segura del todo. A veces era tan positiva que daba por hecho que empezaría mi carrera en una universidad de Atlanta, otras era tan negativa, pero optimista por un lado, que me veía graduandome en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial sin muchas dificultades y viniendo a empezar el máster en América sólo unos meses después. La idea de una vida aquí era tan grande no veía el día en el que tendría que ir a pedir la visa, llevar una vida de estudiante aquí era tan excitante que diría que vivía en modo “espera” mientras estuve en Guinea. Después de denegarme el visado una vez intenté darle al play; “mejor así, que lo importante es estudiar y vale un título de aquí que de allá para abrirme camino en el mundo laboral”, pensaba o me consolaba.
Ahora que estoy aquí, no me atrevería a decirle a nadie como es la vida en mi nueva ciudad o en mi barrio (sin tener en cuenta que no llevo más de un mes y dos semanas aquí y todavía no me ha dado tiempo a explorar la ciudad), todo es muy diferente y similar al mismo tiempo, la calle Westheimer, donde vivo me recuerda mucho a Santa María II, mi barrio, sobre todo a la calle que lleva a caracolas o Pequeña España. Algunas zonas se parecen a Malabo dos, el de los ministerios, (con esa referencia, en Guinea hacemos la diferencia entre Malabo dos, que solo es un barrio más detrás del mercado Semu; y Malabo dos donde están las sedes de la mayoría de los ministerios o algunas empresas como las petroleras americanas). La diferencia entre aquí y allí es que hasta ahora no he visto ningún cartel con la foto del presidente u otro miembro de su familia sonriente en alto en alguna calle.
Al principio creía que América no tiene ninguna diferencia con Guinea, y confieso que le dije a mucha gente que si se repartía un par de carteles enormes con las fotos de nuestro presidente por las calles de aquí yo pensaría que sigo en Malabo; pero, ahora que escribo estas líneas, estoy recordando que en Guinea uno no se cruza con tanto latinoamericanos, gente de pelo lacio y piel blanca; en mi país, por más que se diga, no hay tanta gente con sobrepeso por las calles ni casi todos los hombres huelen a tabaco, tampoco hay gente sana y cuerda viviendo en la calle o pidiendo limosna. Por otra parte, los pasos de cebra, los semáforos y la circulación son muy diferentes a los de ahí: la vida es diferente y similar.
En cualquier ciudad de Guinea podía coger un taxi en cualquier esquina y llegar a mi destino en minutos, aquí necesito aplicaciones como la de uber, tarjetas de débito o crédito y cuentas bancarias para coger un taxi. En Guinea tenía que ir hasta el banco para ingresar o recibir 2500 francos cfa. Aquí me los envían o los recibo haciendo zell en un minuto. Allí tenía fruta fresca y rica mucho más barata que la del super, grandes espacios para hacer deporte al aire libre y ver la naturaleza en estado puro, aquí todo parece de plástico y la fruta sabe a “cartón”; la primera vez que probé unas fresas me decepcioné: sabían a piña sin azúcar.
Se cree que en África vivimos con los monos y otros animales, pero es aquí donde he visto tortugas, mofetas y ardillas libres por primera vez. todos los servicios y productos variados que hacen de Houston una ciudad muy cómoda y agradable para los ecuatoguineanos que venimos a este país también se podrían ofrecer a los que se quedan allá, pero no es así y esto me ha dolido igual que la desaparición del artivista Ganster Adjoguening